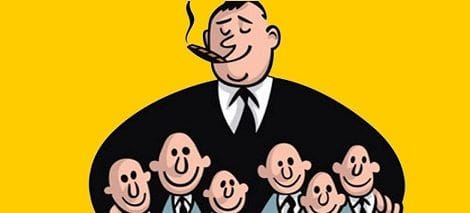
—¿Qué culpa tienen los hijos de los políticos de querer seguir la vocación de sus padres? —me preguntó, con tono tranquilo, un político del Biobío con el que conversaba sobre las familias que se repiten en el poder.La pregunta no era hostil; más bien buscaba justificar lo que, a ojos de muchos, ya se ha naturalizado: la presencia recurrente de ciertos apellidos en cargos de representación popular. Lo pensé un segundo y le respondí:
—¿Y qué culpa tiene la mayoría de la ciudadanía de no haber nacido en familias políticas? En democracia, la igualdad de oportunidades debe ser real. Y un hijo o hija de político no parte de cero: ya comienza con una ventaja considerable.
No se trata de prohibir que alguien se postule por tener un padre o madre en la política. Se trata de entender que la reproducción del poder político a través de los vínculos familiares puede ser profundamente antidemocrática si no existen límites claros y condiciones de competencia justa.
En comunas del Gran Concepción como Hualpén, Talcahuano o Concepción, este fenómeno ha dejado de ser una excepción. Los Rivera, por ejemplo: Marcelo Rivera fue alcalde de Hualpén; hoy lo es su hijo Miguel, y su madre —exconsejera regional— ahora es candidata a diputada. En Talcahuano, el actual senador Gastón Saavedra, alcalde por varios periodos, logró instalar a su hijo como alcalde de la comuna. En Concepción, el histórico exdiputado José Miguel Ortiz impulsó la carrera de su hijo, primero como concejal, luego como alcalde. El caso más reciente es el de Francesca Muñoz y Héctor Muñoz, ambos del Partido Social Cristiano: ella, diputada y ahora candidata presidencial; él, alcalde de Concepción.
Este patrón familiar no es exclusivo del Biobío. En el Congreso se repiten nombres como Walker, Larraín, Sabag, Allende, Ossandón, Alessandri, Kast, Lavín, Coloma, Bianchi, Girardi y Van Rysselberghe. Apellidos con historia política, recursos, redes y exposición mediática que se trasladan de generación en generación. En muchos casos, no se trata de méritos individuales sino de capital político heredado.
La sociología política ha abordado este fenómeno con claridad. Pierre Bourdieu, en La nobleza de Estado, describe cómo las élites reproducen su posición usando no solo recursos materiales, sino también simbólicos: influencia, prestigio, acceso a redes, legitimidad social. C. Wright Mills, en The Power Elite, advierte sobre cómo en las democracias modernas una élite cerrada concentra poder político, económico y comunicacional, reproduciéndose a sí misma sin contrapesos reales.
A esto se suma el trabajo del politólogo chileno Alfredo Joignant, quien ha estudiado en profundidad las dinastías políticas en nuestro país. En su investigación “El capital político familiar”, publicada en la revista Política de la Universidad de Chile, Joignant concluye que los lazos familiares otorgan ventajas estructurales en las elecciones: visibilidad mediática, redes de financiamiento, herencia simbólica del apellido. Esto produce lo que denomina una “considerable concentración familística” en cargos de elección popular, que limita la competencia democrática y obstaculiza la renovación real del sistema político. Es decir, no todos compiten en igualdad de condiciones.
Cuando un hijo de político se postula mientras su padre o madre está en ejercicio —manejando recursos, influencias y maquinaria política—, la competencia deja de ser justa. No hay igualdad de condiciones frente a una ciudadanía que, sin vínculos, debe abrirse paso desde cero. Esa no es una democracia sana, es un sistema viciado por la herencia simbólica del poder.
Los países nórdicos, como Suecia o Noruega, ofrecen una lección distinta. Allí, las reglas y la cultura democrática desalientan el nepotismo, promueven la competencia interna y valoran la transparencia. El resultado es una política más abierta, donde el mérito tiene más peso que el apellido.
Chile, en cambio, parece aceptar que hay apellidos con “derecho adquirido” a estar en la papeleta. La política se convierte, así, en un asunto de familia más que de ciudadanía. Y cuando eso ocurre, la democracia se vacía de contenido.
No se trata de castigar a nadie por su origen. Pero sí de establecer límites éticos y normativos que garanticen que el acceso al poder no dependa del árbol genealógico. Porque en una democracia sana, la política no puede ser una herencia: debe ser un derecho ciudadano, accesible a todos en condiciones justas y transparentes.

